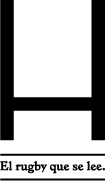De todo lo que sucedió este sábado en Wellington, en el primer encuentro de los cuatro que conformarán la Bledisloe Cup 2020, lo más relevante no tuvo que ver ni con el marcador (empate a 16 entre Nueva Zelanda y Australia), ni con los jugadores que se estrenaron en cada uno de los dos lados. Ni con la vuelta de Damian McKenzie al 15 kiwi, ni con los 100 partidos de Michael Hooper en los Wallabies; ni con el estreno de la capitanía de Sam Cane, ni siquiera con el debut de cada uno de los entrenadores, Ian Foster y Dave Rennie: dos neozelandeses al frente de un nuevo ciclo, y convertidos en protagonistas de un antagonismo inevitable. Demasiado sabroso para las dos naciones como para dejarlo pasar.
Todo eso eran alicientes, más que notables desde luego, pero alicientes de otro tiempo: los días en los que el deporte aún mandaba. Hay muchas cosas analizables en el partido, en el agresivo comportamiento de Australia y en la oxidada hegemonía All Black. Hubo una pifia de Rieko Ioane al posar que le costó un ensayo. Y una patada gigantesca de Hodge al palo que pudo ser el triunfo australiano. Y un delirante descalzaperros como epílogo, con 30 hombres yendo de lado a lado, hasta bordear el colapso de su resistencia física. En un momento dado, James O’Connor les hizo un favor a todos y revoleó la pelota a las gradas, dando por bueno un empate que, en realidad, no dejaría contento a ninguno.
Pero lo más fascinante del partido ocurrió fuera del césped, en las gradas del Sky Stadium. Allí se empaquetaron 31.000 aficionados, sin distancias ni mascarillas, para presenciar el primer test match en 400 días en Nueva Zelanda. De pronto, ese mundo desenmascarado en el que habita NZ adquiría el poder redentor de la nostalgia: así éramos; así era el rugby antes del fin del mundo. El partido fue, en ese aspecto, un regreso al futuro. O bien una distopía del pasado. Cualquiera sabe. Como decía la canción: Te llaman porvenir porque no vienes nunca.
Visto desde nuestra new wave covidiana, Nueva Zelanda no parecía otro país: más bien se antojaba otro planeta. Y no por el juego de los All Blacks, precisamente, sino por la certificación de la victoria de una sociedad frente al enemigo invisible. Quién sabe qué vigencia tendrá este triunfo pero, a día de hoy y tras doblegar dos veces al Covid-19, Jacinda Ardern se ha convertido en una suerte de Churchill en versión siglo XXI: primera ministra, madre trabajadora e influencer. Además se ganó la reelección presidencial después de admitir en un debate que había consumido marihuana. Y entre los líderes internacionales dice admirar a Pedro Sánchez, el presidente español…
Hagamos una pausa para la hidratación.
El encuentro entre Nueva Zelanda y Australia actuó también como pórtico de entrada a un otoño en que, a falta de las tradicionales giras de la ventana invernal, el rugby internacional concentrará en un par de meses del calendario la culminación de las competiciones que la peste truncó u obligó a aplazar desde marzo. La final de la Champions Cup este próximo sábado 17, entre Exeter Chiefs y Racing 92. Las fases definitivas de los torneos domésticos europeos. El Seis Naciones, a partir del 24 de este mes. El Rugby Championship, desde el 31 de octubre. Y el Rugby Europe Championship, que retornará también en las mismas fechas.
En condiciones normales uno se frotaría las manos ante semejante festín. En la existencia suspendida en la que nos movemos ahora, el asterisco tiene un tamaño tan enorme que ensombrece la pretendida luminosidad del conjunto. Basta con auscultar lo que está ocurriendo por debajo: el rugby, como tantos otros deportes y sectores de actividad, vive suspendido sobre un abismo.
La sorda amenaza de esa corriente subterránea adquiere forma cada vez que los responsables del gobierno del rugby profesional asoman a los medios de comunicación. Aunque nadie es todavía capaz de cuantificar cuánto se está perdiendo en realidad, no hacen falta estimaciones muy complejas para saber que el cañonazo amenaza con derribar el edificio entero. Darren Childs, el CEO de la Premiership inglesa, volvió a soplar estos días las trompetas del apocalipsis: «Si no se activa un plan de ayuda del gobierno, habrá clubes en quiebra antes de Navidad». La llamada de auxilio no es nueva. Sin público en las gradas el circo no se sostiene, ni siquiera en estructuras hiper profesionalizadas como las de la liga inglesa.
«Si no se pone en marcha un plan de ayuda del gobierno, habrá clubes en quiebra antes de Navidad», ha advertido estos días Darren Childs, el CEO de la Premiership inglesa
Los clubes habían proyectado sus presupuestos para esta incierta temporada sobre la base de un regreso escalonado a partir de noviembre. Pero la pandemia no entiende de plazos humanos ni le importan las cuentas de explotación: el gobierno británico aplazó al menos hasta marzo la vuelta del público a los estadios en todos los deportes. Y el escenario quedó tomado por un arco que va de la incertidumbre a la desesperación.
Estos días la Welsh Rugby Union ha publicado su informe financiero de 2020, que estima en 5,8 millones de euros las pérdidas provocadas por el Covid-19. Y eso que las cifras se refieren al primer semestre del año, hasta junio, con lo que el impacto mayor tiene que ver con el aplazamiento del 6 Naciones en primavera y las consecuencias posteriores, previas al verano. Aún no descuenta lo que está por venir en la segunda mitad del año y en otoño. Esas cantidades podrían ser, entonces, sólo la punta del iceberg. Imaginar lo que hay por debajo supone generar escenarios que, en el mejor de los casos, tienen como aspiración la mera supervivencia.
Cerca del 80% de los ingresos de la federación galesa provienen de los partidos internacionales de su selección y las actividades comerciales que derivan de ellos. El calendario de internacionales en noviembre (frente a Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina y Fiyi) habría permitido ingresos por encima de los 30 millones de libras (más de 33 millones de euros). La Autumn Nations Cup ideada para sustituirla -una especie de seis naciones oficioso, más Georgia y Fiyi- no parece en condiciones de actuar siquiera como sucedáneo, ni en lo deportivo ni en lo financiero. Y menos en las condiciones de aislamiento en que se va a celebrar, vista la evolución de la pandemia.
Además, el Principality Stadium fue convertido en hospital de campaña durante la crisis sanitaria y no estará disponible para el regreso de la actividad. Así que el panorama, cuando los aseados balances de la WRU parecían llevarla de camino a la estabilidad económica, se ha tornado muy opaco: «Las pérdidas podrían alcanzar los 35 millones de libras -algo más de 38,5 millones de euros-. Tenemos planes de contingencia y un cierto colchón, pero el impacto real de la pandemia no se verá hasta 2021 -advierte Phillips-. Si los partidos del próximo 6N se juegan sin nada de público, la amenaza será muy severa».
En Francia, los jefes del Top 14 lideraron esa suerte de huida adelante en la que todos hemos visto convertidas nuestras vidas. Agarraron un cornetín desafinado y proclamaron que el rugby tenía que volver, fuera como fuera: jugar o morir, de eso se trataba. Y ahí va adelante la competición, mal que bien. Lo de menos ya son los contagios. A la hora de la verdad, la materialización del virus aquí y allá se da por descontada, como ha ocurrido en todos los ámbitos. El problema es que, pese al forzado regreso a la actividad, persiste la amenaza de una muerte lenta, progresiva, por asfixia de recursos. El virus es letal, en todos los sentidos del término.
Aunque el Covid-19 obligó a terminar antes de hora el Super Rugby Aotearoa, y pese a la cautela con la que se debe cantar ‘victoria’ frente a la pandemia, las imágenes en Wellington construyeron una envidiable mirada a un futuro esperanzador
Desde esa perspectiva (que son sólo algunos ejemplos de un problema inabarcable en todas sus derivadas y consecuencias), es lógico que el resto del mundo mirase el sábado a Wellington con asombro admirado, con lógica envidia ante tal escena de triunfo comunal. Claro que no deberíamos olvidar lo que hemos aprendido varias veces en estos meses de vida on hold: que nada de lo que ocurre es del todo seguro ni definitivo. También el Super Rugby Aotearoa tuvo que acabar antes de tiempo, recortado su calendario porque el fantasma viral llamaba ya a las puertas de la ciudad. Y la popularidad de Jacinda Ardern entre los aficionados ovales se vio muy matizada cuando el rigor de sus medidas anti Covid dejaron a Nueva Zelanda sin ser la sede del próximo Rugby Championship… para que se lo llevara Australia. Además de generar una controversia con las fechas de regreso de los All Blacks tras el torneo y la obligatoriedad de cumplir una cuarentena que los mantendría aislados de sus familias durante los días de Navidad.
Pese a todo, prevalece el poder simbólico e inspirador de lo que el rugby neozelandés ha logrado llevar adelante desde que la crisis sanitaria arrasó el paisaje deportivo mundial. Hasta acoger el primer test internacional post pandemia comme il faut: con gente en las gradas. Deporte profesional que parece deporte profesional. No un espectáculo clandestino ni una disfunción tecnológica.
La naturalidad refrescante de Wellington supone una burbuja de esperanza en contraste con la insostenible (a)normalidad general, en la que el rugby boquea angustiado. Como muchos otros sectores, como buena parte de la sociedad: aferrados a la profilaxis de hoy; y pensando cuánto tiempo queda para evitar la asfixia de mañana.