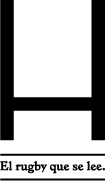Si hablamos de estrategia, y recordamos eso de que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, podríamos fácilmente invertir los tiempos: toda batalla en el campo culmina entre pintas de cerveza. De hecho, pocas cosas en Ovalia combinan tan bien como una cerveza helada, amigos y un buen partido. El hecho de que se creen zonas abstemias en estadios, tal como veíamos en esta otra historia de www.revistah.org, obedece más a razones de organización que a un empeño por cambiar nuestro mundo. De hecho, hace apenas un par de meses la organización del próximo mundial avisaba a Japón de que sobre todo, por todas y cada una de las manitas de Nuestra Señora de Kannon de la Misericordia, no se quedaran sin cerveza.
Vaya por delante que desde H recomendamos el consumo responsable. Dicho esto, todos sabemos que el rugby carbura a base de cerveza, no solo como alimento primordial para espectadores y jugadores sino también como bebida de recuperación tras el partido y lubricante social en todos los previos y terceros tiempos del mundo. Probablemente ha sido así desde aquella reunión en la que se pergeñaron por primera vez las reglas del rugby football: 20 clubes que solo se ponían de acuerdo en la forma del balón y en que habían sido ellos los que habían creado aquel nuevo deporte tan divertido. Another round, anyone?
Desde entonces, la cerveza y el rugby encajan entre sí como una primera línea en condiciones, como elementos perfectamente imbricados. Tres pintas más o menos llenas se pueden convertir en cualquier momento en una primera línea sobre la que discutir estrategias o rememorar partidos anteriores, con una sonrisa en los labios.
En el tercer tiempo, en una reunión de veteranos o tras un torneo de rugby playa… da igual el contexto: la cerveza y el rugby encajan entre sí como una primera línea en condiciones
Nada mejor que unas cuantas cervezas tras un torneo de rugby playa con viejos amigos ataviados con camisetas de estampados atroces, o durante una cena tardía después uno de los primeros partidos de la temporada del Top14, ante una pinta de IPA o de una blanca natural, sin filtrar. Afrutada. Horas muertas de verano, de debates sobre batallas de las que nadie recuerda el resultado. Tiempo de recordar terceros tiempos como hervideros de miradas torvas apaciguados por el tiempo y las cervezas compartidas.
Y en la estación de nieblas, podríamos discutir sobre el Seis Naciones, sin ir más lejos, con una tostada acaramelada, de espuma espesa y generosa. En este caso la cerveza es tan imprescindible como el barro, los rituales previos al pateo o el vapor que surge de cada melé. Es imposible conjurar imágenes del torneo de torneos en lo que a rugby se refiere sin ver a grupos de aficionados de ambos bandos entonando cánticos mientras acunan sus vasos.
Como este brebaje que nos ocupa, nuestro deporte tiene un sabor apegado a la tierra de donde nace: superación de los elementos, contacto físico que suena a hueso vivo, pertenencia a una familia extendida.
Definitivamente es una ambrosía telúrica, un invento divino apegado a la tierra. Un alimento básico, nacido del mismo tipo de mente que inventa el queso, las croquetas, o las torrijas: la clase de persona capaz de improvisar planes B para aprovechar al máximo los recursos disponibles.
Como todas estas creaciones nacidas del ingenio, puede acompañar igualmente a exquisiteces de otoños crepusculares, a rituales repetidos en lo más crudo del invierno o, en el caso que nos ocupa, a terrazas de veraneo y atardeceres interminables.
La cerveza es una ambrosía telúrica, un invento divino apegado a la tierra. Un alimento básico, nacido del mismo tipo de mente que inventa el queso, las croquetas, o las torrijas…
Exactamente como el rugby, del que nos enamoramos tras el primer choque, la cerveza era ese invento perfecto, a medio camino entre merienda y bebida alcohólica, desde mucho antes de que al primer hipster de bigotito encerado se le ocurriera hace unos cuanto años elevarla a la categoría de la ginebra, arrastrándonos a todos nosotros con ella en una ola de subtonos rojizos y retrogustos de frambuesa salvaje.
De hecho, están tan perfectamente sincronizadas que el auge de la cerveza como producto de moda preconiza la evolución del rugby en deporte de masas. Si se convierte en un producto de postureo, es verdad que ganaremos en sabores, tipos de procesado, y maltas orgánicas; pero los recuerdos -ay- siempre nos llevarán a aquel partido acompañado de una Keler fresquita, o el equivalente local según nuestro lugar de origen.
Precisamente porque todo sabe mejor en nuestra memoria, donde todos somos más guapos y más rápidos, sentimos como una traición personal cada novedad encaminada a convertir el rugby en un deporte de modernos. En un espectáculo. Y por eso miramos con recelo cada pequeño cambio, hasta los más lógicos; estamos en un momento en el que nos debatimos entre seguir siendo un deporte minoritario o convertirnos en el nuevo deporte de moda.
Puede que el rugby, como la cerveza, se hayan convertido en productos ‘de moda’, pero no hay nada que temer: igual que a un ‘hipster’ se le distingue por su bigotito encerado, la naturaleza filtrará entre aficionados reales y ‘rugbiers’ de postal
No obstante, no hay nada que temer. Por mucho que ganemos en público ansioso por saber más de nuestra rareza llena de choques, saltos y reglas incomprensibles para el outsider, la naturaleza misma del rugby filtrará entre aficionados reales y rugbiers de postal; del mismo modo que a los amantes de la cerveza se nos escapará una media sonrisa cada vez que nos encontremos cerca de un pulcro catador de la última variante sin gluten de cerveza tostada en barril de whisky escocés.
Tal vez sea porque tanto el rugby como la cerveza pueden trascender el medio del que salen -duro, frío, apegado ferozmente a lo local- para convertirse en algo mayor de lo que son, sin aspavientos ni nadie que se lo espere. Y el verano, si algo, es la estación perfecta para las sobremesas infinitas y esas discusiones que no llegarán a ningún lado, porque su único sentido es el simple placer de hablar con amigos, pero que se sostienen aderezadas por una caña helada de la cerveza que mejor realce lo que estamos picoteando. Como las lecturas de verano que nos llevamos a la playa. Como este texto, sin otra pretensión que la de comenzar una disquisición entre trago y trago. Pero eso lo dejamos para otro día.