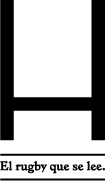Entre los rugbistas hay una subespecie (de cierta edad) bien reconocible: los fordianos. Estos, entre los que me cuento, asociarán indefectiblemente el título de esta columna y el nombre de la verde Erín. Culpa de John Ford, Victor McLaglen, Ward Bond y John Wayne. Para los desavisados pistas que les llevarán a un universo que no es muy distinto de aquello que los vetustos encontramos en el rugby amateur. Referencias que acaso les inicien en el culto a la película que transcurre en el idílico pueblecito irlandés y que tanto tiene que ver con el imaginario que los de fuera nos hemos formado de otras tantas generaciones de irlandeses. Tengo para mí que si no es reflejo de lo que fue la Irlanda rural, algunos de los nativos lo han interiorizado tanto que ya no se saben distinguir de los personajes fordianos. Tipos sólidos, rocosos y sufridos, orgullosos y ocurrentes, obcecados y expansivos, como los que durante tantos años pasaron por las filas de la selección del trébol con el anhelo de doblegar al inglés, sobre todo, y si se podía ganar a los demás, mejor.
Primero en 1948, el tiempo del genio Jack Kyle y su escolta (Paddy Reid, Barney Mullan, Jim McCarthy, Ernie Strathdee, el medio de melé ministro presbiteriano y presentador de la televisión del Ulster), cuando ni siquiera se hablaba de Grand Slam y la mejor memoria irlandesa se remontaba a 1899, última Triple Corona en su haber. Luego sesenta y un años más, que son muchos años. Los O’Connell y O’Callaghan, los O’Leary y Hayes y los Horan y O’Driscoll y Murphy que sucedieron a una legión de viejos jugadores que cimentaron el alma del rugby irlandés, el hermano pobre del preterido V Naciones, que se sostuvo entre penurias y esperas agrias de multitud de aficionados que cada invierno desde el lejano 1948 se conjuraban delante de su pinta de Guinness para prometerse mejor suerte cada año.
En 2009 conquistaron su segundo Grand Slam. Yo los vi en Edimburgo aquel año y pude decir que contemplé a la Irlanda campeona y mantuve que, sin aquellos otros, esos no hubieran existido, planes de desarrollo y contratos de la IRFU aparte. Sin el abogado Mike Gibson, electrizante centro de paso firme y mirada atenta que jugó con London Irish y Cambridge y que mantuvo el récord de caps hasta que se lo arrebatara Malcolm O’Kelly en 2005; sin Ollie Campbell, el apertura que aseguró el torneo de 1982, cuando aún no había trofeo para el que no lo ganaba todo y a quien vimos jugar en Barcelona aquel mismo año; sin Fergus Slattery, John O’Driscoll (el tío de BOD) o Willy Duggan, portentosos terceras líneas de la década de las patillas, o sin el antiguo jugador de fútbol gaélico y luego segunda línea Moss Keane, destacado funcionario del Ministerio de Agricultura de la República que organizaba reuniones en lugares inverosímiles conforme al calendario de sus partidos; o sus compañeros de línea Donal Lenihan, durísimo capitán del equipo de los miércoles de la gira de los Lions de 1989, o Mike Galwey, otro capitán de Munster, o el mejor de todos los tiempos, el gigante Willie-John McBride, conquistador de Ultramar.
Y cómo olvidar al apertura de pierna mágica Tony Ward, de quien se decía que atesoraba junto con cierta marca de cerveza el mejor activo de la isla; o Noel Murphy, la elegancia del zaguero sobrio y su epígono Hugo McNeill; o primera líneas como Phil Orr, Gerry McLoughlin, Peter the Claw Clohessy o Nick Popplewell, quien formara como único delantero no inglés en cierta gira felina por Nueva Zelanda. Sin Brendan Mullin o Michael Kiernan que se las prometían felices con su triunfo en 1985 y que fueron de desastre en derrota desde entonces a su retirada. A qué seguir, si cosechar la Cuchara de Madera se convirtió en costumbre en los 80 y 90; si visitar el Parc des Princes o Twickenham era sinónimo de muchos y variados ensayos en la marca verde. Sin embargo allí estaban las camisetas del trébol poblando las gradas, festivas, alegres, como trasunto contemporáneo de la mejor tradición goliárdica. Si el camino estaba marcado desde que a finales del siglo XIX, en uno de los primeros choques con Inglaterra, hubo quien arregló la fecha de su boda para conseguir el permiso legal necesario para concurrir al partido, dicen que con conformidad de la novia.
Entre 2009 y 2018 solo median nueve años, pero la distancia es mayor que entre 1948 y 2009. El rugby ha cambiado y los irlandeses, quizás por llegar desde atrás, lo han asumido con la naturalidad del que trasiega unas pintas sin inmutarse ante la disputa de McLaglen y Wayne, en el pub de Innisfree, porque la IRFU cuida de todo, y bien. Porque la competición provincial ha visto madurar cosechas de jugadores que han dado el relevo, con éxito, a la generación de O’Kelly, O’Connell, D’Arcy y BOD, aunque titubearan en París, aquel primer partido del torneo. Apunto estuve de levantarme y abandonar las gradas. No hubiera contemplado a Sexton, haciendo virtud de la necesidad, salvando la jornada (15 a 13). Se recuperaron en Dublín jugando con la comparsa italiana (56 a 19) y presentaron firme candidatura ante Gales, con más apuros de los que reflejaron estadísticas y resultado porque permitieron a los dragones dos marcas que pusieron a prueba la voluntad y consistencia del trébol (37 a 27). Abusaron de Escocia, aunque el resultado me desmienta (28 a 8), porque se emplearon, sin desgaste, donde y cuando quisieron (quizás pensando en Londres) y ese desempeño clínico desconcertó tanto a la gente de Townsend que incluso malbarataron sus interesantes propuestas. Y viajaron, ayer, a Richmond, la villa que acoge la sede de gobierno del rugby inglés y su estadio monumental, para que la añada de 2018 tenga sitio reservado para siempre en la taberna imaginada por John Ford.
Jones, el australiano fanfarrón había predicado desdén por los vecinos celtas, como se supo no hace mucho. Schmidt, el neozelandés de mirada viva y verbo quedo, guardó su réplica para la tarde nivosa del día de San Patricio (24 a 15). Habrá quien, en lengua inglesa con acento de Cork o Belfast y giros joyceanos, haga parodia, género literario predilecto entre los hibernios, del monólogo de Enrique el día de San Crispín, o relate la jornada del sábado como si del paseo del bohemio Bloom se tratara. Merecido lo tendrán los parodiados. Inglaterra relegada al quinto puesto en la tabla es algo que no veíamos desde 1983, cubierto de palo entonces, hoy sólo figurado porque los italianos les superan en la debacle, como demostraron perdiendo su ventaja en Roma ante los escotos. Aquel 1983 fue el punto abisal de una década negra para la RFU. Hoy coincide con la exaltación de los Stockdale, Furlong, Healy, Best, Kearny, Sexton, Murray o Aki y Stander (ambos confirmación de las bondades de la política de adopciones). Volverán en triunfo a Dublín y Belfast y allí les conducirán, guiados por los veteranos de campañas que se cantan entre ronda y ronda, a su sitio en la barra del viejo pub donde oficia Micheelen Oge Flynn.